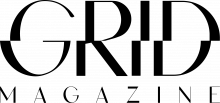EL DEPARTAMENTO
Por Gabriel Vázquez
Entro al departamento, han cambiado los muebles. Donde había una sala ahora hay un futón… tiraron el muro donde estaba nuestra habitación. La sala comedor es más grande y no hay mantelitos bordados ni florero de cristal cortado porque ahora se come en una barra con banquitos altos, como si fuera un maldito bar.
Alguien ha arreglado el golpe que le di al closet durante una borrachera llena de celos injustificados. Ya no hay señales del enojo que sentía en aquel entonces.
Esta era mi casa, estas eran mis cosas, aunque ahora sean otras. Hay una escoba y un recogedor de otro color que cumplen la misma función en una cocina blanca como El Vaticano. Abro el refrigerador pero solo hay verduras y frutas, yogures caseros y leche de almendra. “¿Quién demonios come esto?”, me pregunto. Me sirvo un café de cápsula –es la primera vez que lo hago–. Espero mientras el mecanismo llena la mitad de mi taza y la espuma embarra mi bigote.
Un lugar irreconocible
Abro la puerta del baño y descubro una tina y un bidet que nunca supe cómo utilizar. Hay una pasta de dientes de carbón que yo no compraría, una plancha para alaciar el pelo que no necesito, cientos de cremas, shampoos y productos que me dicen que este no es mi lugar.
Una recámara está llena de juguetes regados por el piso (¡malditos Legos que se clavan en las plantas de los pies!), muñecas con los ojos ausentes, abandonadas en un rincón, pistolas y espadas láser debajo de las dos camas, posters de Star Wars y pokemones. Esta no es mi habitación.
Me siento en una cama king size, es un colchón suave y firme, mi cuerpo rebota como cuando si fuera el de un niño y me parece divertido verme en el espejo en ese sube y baja, no me reconozco. El café me quema la lengua, lo dejo en el buró en el que descansa un cargador y un libro de Coelho que yo nunca abriría; hay pastillas para el estómago y para la tensión.
Abro un cajón y descubro un millón de recibos del supermercado mezclados con tarjetas de presentación, audífonos viejos, baterías de celular y un Nuevo Testamento de esos que dejan los Testigos de Jehová en las habitaciones de los hoteles.
Afuera el mundo sigue y por el balcón que da al parque en el que solía caminar contigo se filtran los ruidos de coches, vendedores ambulantes y el chirrido oxidado de los columpios al balancearse, mezclado con las bocinas de los compradores de fierro viejo… el fierro viejo que antes fue útil para alguien, que tenía un propósito, que una persona decidió comprar y que ahora se puede tirar en cualquier parte.
¿Por qué duele tanto el antes?
Porque en el antes había una vida juntos, sin Legos ni comida macrobiótica, sin muebles de diseñador y con huacales para los libros. Un espacio que era “nuestro” y en el que ahora ya no cabemos los dos.
Camino por nuestro departamento.
Todo ha cambiado: las camas, las litografías, las luces, el decorado, la foto de la boda en la que no estoy y la foto familiar en Disney en la que yo no soy padre de dos pequeños.
Ya nada es igual al “antes”… Lo único que no ha cambiado en este departamento es la cerradura.
Ilustración por @alejantrophy